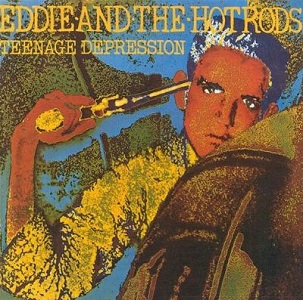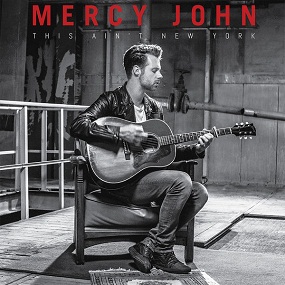Agosto de 1989. Nuevas obligaciones laborales me obligaban por primera vez en la vida a pasar en Madrid las semanas más calurosas del verano, esas que definen el denominado clima continental. Exagero, pero poco, si digo que estaba casi sola en la ciudad, pero desde luego sí que estaba completamente sola en mi casa y en el edificio entero, y eso compensaba otros sinsabores. Uno de mis caprichos preferidos era poner la música al volumen que me daba la gana y a la hora que me daba la gana y mantenerla así día y noche, sabiendo que no molestaba a nadie.
Hacía ya varios años que las cajas de plástico de los discos compactos habían comenzado a desplazar a las hermosas carpetas de cartón de los vinilos en los mostradores de las tiendas de discos. Por razones en parte sentimentales y en parte económicas, me resistía a dar el paso. Ahí seguía yo, en aquel agosto de 1989, posando una y otra vez el brazo de mi giradiscos sobre los surcos de los vinilos propios o prestados que andaban por casa.
Pero sabía que el paso era inevitable. Así que unas semanas antes aproveché mi nueva condición de asalariada y el viaje de unos familiares a Estados Unidos para encargarles un pequeño reproductor de discos compactos, que pronto llegó a mis manos.
El día que supe que recibiría mi nuevo juguete me eché a la calle, fui a la única tienda de discos que permanecía abierta en agosto (sí, en aquellos años las tiendas de Madrid cerraban en verano) y compré un único disco compacto para probar mi adquisición: 'The Best of Aretha Franklin'. Si alguien tenía que ser la primera, que fuera ella. Si era verdad que ese pequeño círculo metálico era capaz de reproducir el sonido perfecto, que fuera la voz perfecta de Aretha la que sonase en mi casa antes que ninguna otra.
Conecté el artilugio a mi viejo equipo de música e introduje en sus fauces el disco de Aretha. Era la hora de la siesta. El calor pesaba como un plomo sobre mi habitación, que mantenía en penumbra, huyendo del sol. Subí el volumen y de pronto, como un relámpago, inundó el silencio de la tarde esa inconfundible introducción de 'Respect' y la voz de la reina con su grito de guerra: 'What you want, baby I got it...' .
Me tragué las doce canciones de un sorbo. Aunque creo que conocía casi todas, me sonaron entonces distintas. Se pude decir que redescubrí alguna de ellas, como 'Don't Play That Song', una de mis favoritas de todos los tiempos, o que capté por primera vez toda la dimensión emocional de himnos como 'I Say a Little Prayer'. Veintinueve años después, cada vez que la escucho me traslado a la habitación de la casa de mis padres y recuerdo el calor pegajoso de una sobremesa del mes de agosto.
Ha muerto Aretha Franklin e intercambio mensajes de tristeza y de amor por la música con amigos que también la querían. Y coincidimos en que había una canción de Aretha para cada momento: para sentirse fuerte, para estar tirada, para ser frívola, para mandar todo a paseo, para poner los pies sobre la mesa. Si la muerte indultase a aquellos que hicieron más felices a más personas, Aretha estaría entre ellos.
Desde que se supo que su adiós era inminente he leído preciosos testimonios sobre lo que significó Aretha Franklin para la vida de muchos, entre ellos otros grandes músicos. Jason Isbell, el magnífico compositor e intérprete que lidera la nueva 'americana', lo expresó de la mejor manera: "Por supuesto que Aretha es mucho más que una cantante. Pero, ¿te imaginas lo que es andar por ahí sabiendo que puedes abrir la boca y hacer ESE sonido cuando te dé la gana? El poder de eso. De ser la mejor sobre la tierra en algo que casi todo el mundo hace".